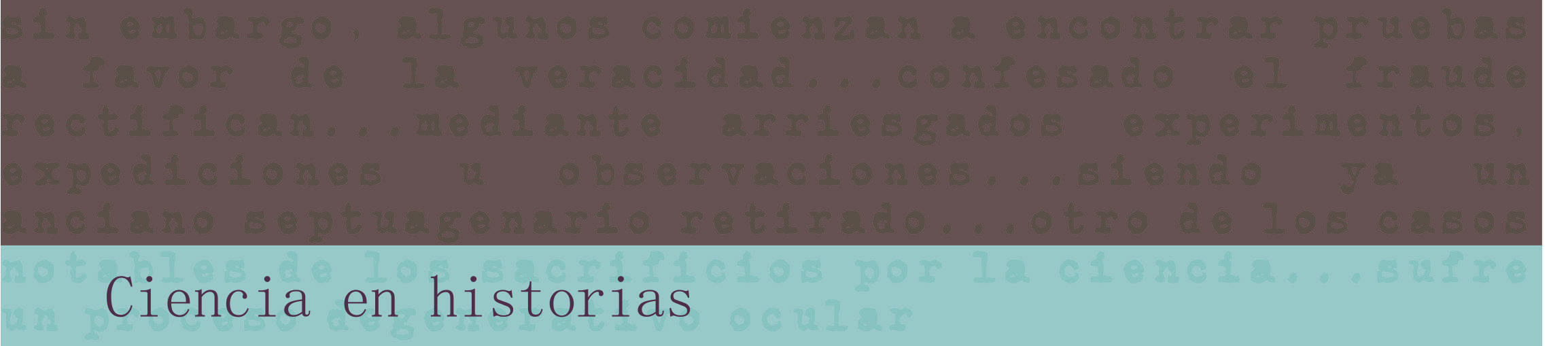- Ciencia en historias
revista de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía
El Lobotomóvil
Año 1967. Una destartalada furgoneta llega a la ciudad. Sus ocupantes, un hombre de mediana edad y aspecto distinguido y su ayudante, un fornido joven de pocas palabras, comienzan su rutina. Recorren todos los hospitales, centros psiquiátricos e instituciones mentales de la ciudad ofreciendo sus servicios. Qué lejos han quedado aquellos tiempos en los que eran recibidos efusivamente por los directores a la puerta de cada institución. Tiempos en los que camas repletas de pacientes les aguardaban en fila, la mayoría de las veces rodeados de periodistas, fotógrafos, familiares y curiosos deseosos de conocer de primera mano la técnica que había convertido al hombre de aspecto distinguido en uno de los neurólogos más famosos de América, incluso más aún que su propio abuelo, el gran William Williams Keen, el primer neurocirujano que extrajo con éxito un tumor cerebral de un paciente vivo.

Ahora, en cambio, las puertas se cierran una tras otra. Tan solo un pequeño asilo de enfermos mentales en un grado muy avanzado requiere de sus habilidades para con una de sus pacientes: una octogenaria que, como una niña de cuatro años en plena rabieta, patalea sin sentido sobre la camilla. Una paciente en toda la ciudad. Y pensar que incluso el influyente Joseph Kennedy solicitó de sus servicios para que tratara a su hija Rosemary, hermana menor del que fuera presidente de los Estados Unidos.
Pero la profesionalidad ante todo. El hombre distinguido inicia un conjunto de pasos que ha repetido miles de veces durante las últimas tres décadas. Mientras dos enfermeras intentan controlar los movimientos espasmódicos de la pobre anciana atada a la camilla mediante correas, su ayudante adormece a la anciana con uno o dos electroshocks para posteriormente inmovilizar con fuerza su cabeza. Nuestro protagonista abre su maletín y extrae un picahielos y un martillo de carpintero. Aún recuerda el escándalo de sus compañeros de profesión cuando demostró que no hay mejor instrumental para esta técnica por poco quirúrgico que parezca. Sitúa el instrumento punzante en la cavidad orbital, justo entre el párpado y el ojo. Le llevó muchos meses de pruebas encontrar aquel camino directo hacia el cerebro que evitase la dura y costosa trepanación del cráneo. Posteriormente ejecuta unos golpes secos de martillo sobre el picahielos que, abriéndose paso a través del lagrimal, perfora el tabique superior y penetra unos siete centímetros en el cerebro del paciente. A continuación, con un movimiento similar al del limpiaparabrisas de un coche rebana parte del cerebro, seccionando las conexiones entre los lóbulos prefrontales y el tálamo, la clave de toda la operación. La vieja desprende un grito ahogado. Finalmente, el doctor extrae el picahielos y repite la misma operación en el otro párpado. En total, cuatro minutos que sería capaz de repetir con los ojos cerrados. Sin anestesia, sin las mínimas operaciones previas de higiene y, por supuesto, sin firmas de consentimiento. Dos moratones permanentes bajos los ojos y un comportamiento vegetativo quedan como únicos rastros reconocibles de la visita. En total, veinticinco dólares.
Lobotomías a gran escala
Se estima que, entre 1936 y 1967, el neurólogo Walter Freeman (1895-1972) practicó más de cuarenta mil lobotomías por todo el país al volante de lo que bautizó como el lobotomóvil. Especialmente los años posteriores a la segunda guerra mundial, cuyas secuelas habían generado un aumento significativo de personas con fuertes trastornos mentales. Miles de familiares y cuidadores veían en la lobotomía una vía de escape al sufrimiento de sus enfermos, y a Freeman como lo más parecido a un salvador. Durante esos años no se libraron de su punzón ni mujeres, ni niños, ni tan siquiera miembros de las clases sociales altas.
Varios años antes, este por entonces joven director de un hospital psiquiátrico de Washington, convencido de estar llamado a hacer historia de la neurología, había quedado fascinado por los trabajos del portugués Egas Moniz (1874-1955), el primer neurólogo en practicar una lobotomía prefrontal en 1933, en la que literalmente taladraban sendos orificios en el cráneo de una enferma paranoide por donde inyectaban alcohol para destruir la parte delantera de su cerebro. Una técnica por la que terminó recibiendo el Nobel en 1949 por su descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en determinadas psicosis.
Freeman -que carecía de licencia para operar- y su colega cirujano James Watts, convencidos de las bondades de la destrucción de parte del cerebro para solucionar los problemas mentales, comenzaron a aplicar las técnicas de Monz en su clínica privada y lograron hacerlas evolucionar con el fin de evitar la perforación del cráneo mediante el abordaje transorbital. A sus ojos, los resultados eran espectaculares ya que, efectivamente, lograban reducir drásticamente la agitación y sufrimientos de estos pobres diablos y, de paso, la de sus familiares, pero también cualquier atisbo de autonomía y capacidad personal por parte de los enfermos, que en muchas ocasiones morían. Durante los siguientes años presentaron sus nuevas técnicas en numerosos congresos profesionales donde recibían rechazo y escepticismo a partes iguales. Pero la nueva “cirugía mental” se hizo con las portadas de muchas revistas y periódicos de la época que veían a joven, carismático y mediático doctor Freeman como la nueva esperanza blanca contra las enfermedades mentales.
Lobotomía química
Pero en la nueva década de los sesenta aquella revolución es solo un eco lejano. Ya nadie quiere hablar de lobotomía, reducida a un salvaje ejercicio propio de épocas medievales. “Los tiempos del lobotomóvil han pasado”, piensa un envejecido Freeman mientras arranca. Y no ha sido por la presión científica o médica, sino por la aparición de una píldora capaz de tranquilizar y reducir la ansiedad en esquizoides y enfermos mentales sin necesidad de trepanarles el cerebro. Una nueva lobotomía química: con la misma eficacia, pero sin picahielos.